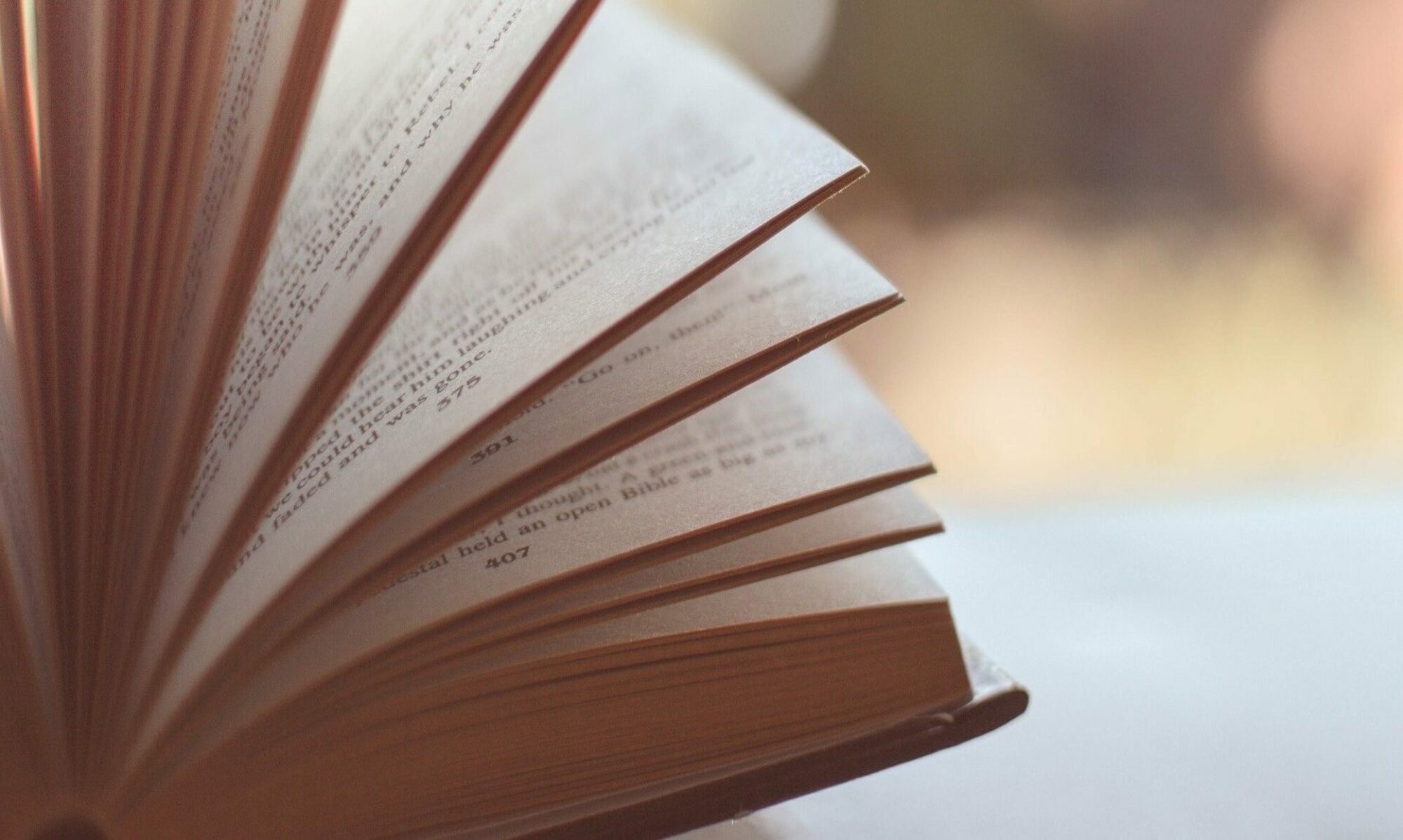Variar, a veces, supone un regreso a la juventud. A los recuerdos gratos, a la era dorada del romanticismo juvenil: cuando el referente era la edad madura, rodada, que lanzaba el ejemplo a la desorientada juventud, huracanada, llena de energía y asomando a las primeras certezas. Como aquella de que la belleza, en el arte, también se encontraba en las películas antiguas.
Ese regreso a la juventud me lo ha proporcionado, estos días veraniegos, un nuevo visionado de la película El tercer hombre. Hacía tiempo que no veía en la pantalla el rostro lleno de presencia de mi adorado Orson Welles. Porque, una vez, uno quiso ser director de cine. La he visto a trozos, no como antaño. Pero ha acabado cayendo entera, deleitándome hasta el punto de reafirmarme en que la pátina de antigüedad, si la obra está bien hecha, no hace que pierda un ápice de modernidad. Una película sobre la amistad y el amor. En ella, toman protagonismo los negocios turbios, personajes enigmáticos y policías tenaces. Son memorables las escenas, en esa Viena inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la primera aparición del turbio personaje de Welles, de los dos amigos reunidos en la noria o la persecución por las cloacas de la ciudad. Sin embargo, lo que en mi subjetivo visionado la vuelve a convertir en una obra maestra de primer orden, es ese final en que el enamorado escritor recibe el lento desaire amoroso de la Anna encarnada por Alida Valli y luego se enciende un cigarrillo. Sin duda, removió mis recuerdos hasta convencerme de que, en ese regreso a la juventud que me llegó con su visionado, había algo de fe perenne en el arte que dura, ya, desde que a tan tierna edad relativizara el oficio de escribir adorando al mediocre literato que protagoniza la película en la piel de Joseph Cotten, hasta la asentada madurez que vivo hoy.