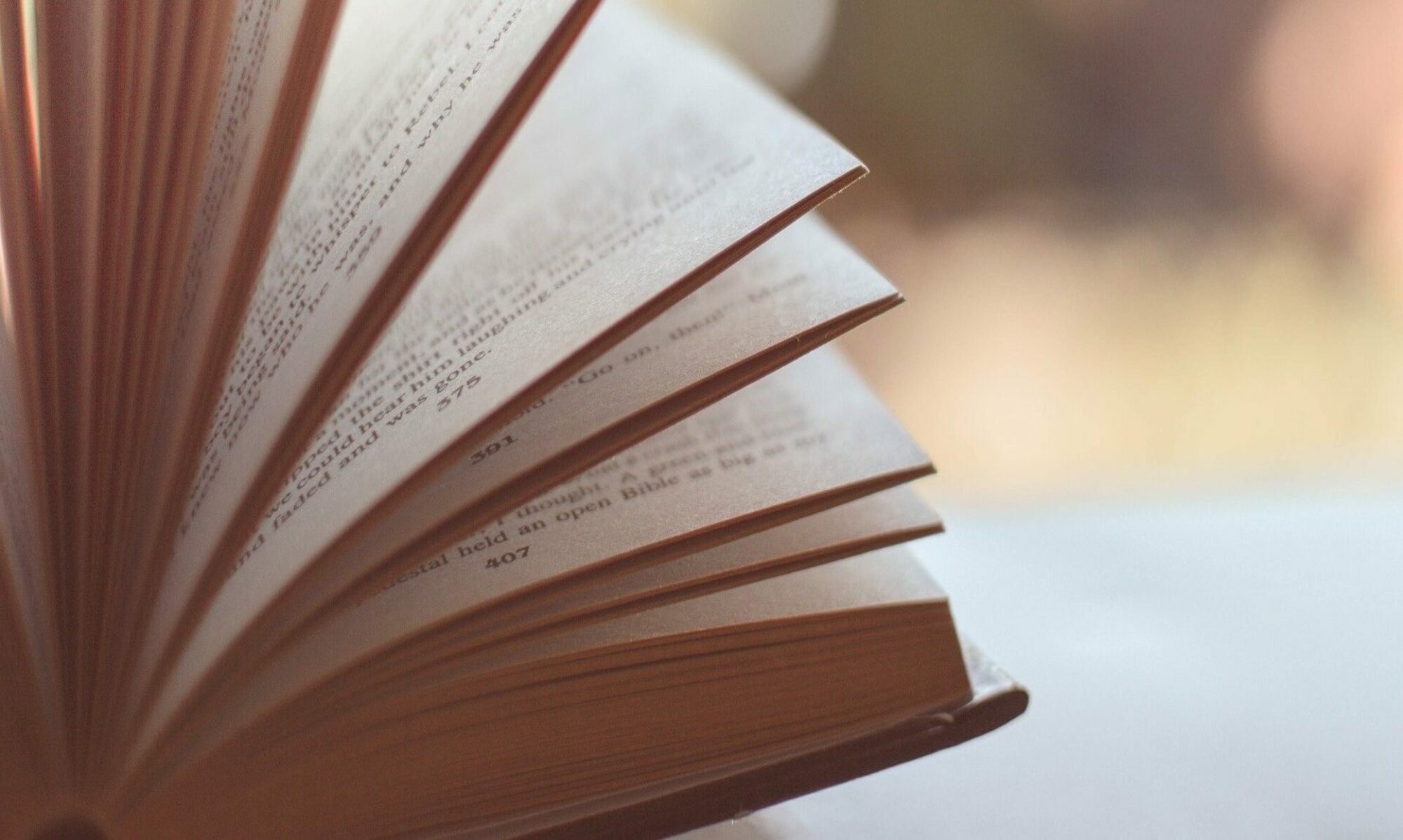Reflexión que vuelve el pensamiento hacia la infancia feliz, para luego regresar a la perspectiva que otorga la serenidad en la edad madura.
El pasado supuso la conquista de la felicidad. Una lejana felicidad, con la mente nublada pero felicidad al fin, entre prados y animales: en el pueblo de mi padre. También lo supusieron aquellas tardes en que veíamos, los niños en nuestras travesuras, el sol declinar hacia un crepúsculo antes del cual sabíamos que debíamos llegar de vuelta a casa. Antes del que nos desafiábamos a tirar nuestro último petardo. Eran, aquellos, los tiempos de las monedas de 25 pesetas para que el niño disfrutara en su ocio. Luego, llegó el crack, la desilusión, los cristales rotos de la identidad. Pero fueron, aquellos años de infancia, tiempos felices.
Me veo ahora, con la perspectiva que otorga la edad madura, sereno en el recuerdo que no se torna nostálgico. Y me pregunto cómo es que aún tengo energías para seguir por el sendero. El hombre que fue silencioso, que luego perdió levemente su mutismo para hablar deslavazadamente, la persona de las mil heridas que se rehízo mil veces y, hoy, vive en una serenidad consistente que, sorprendentemente, aún no ha vuelto a alcanzar la plenitud vital y de conciencia de aquellos años infantes. Viendo con valentía cómo la vida transcurre.