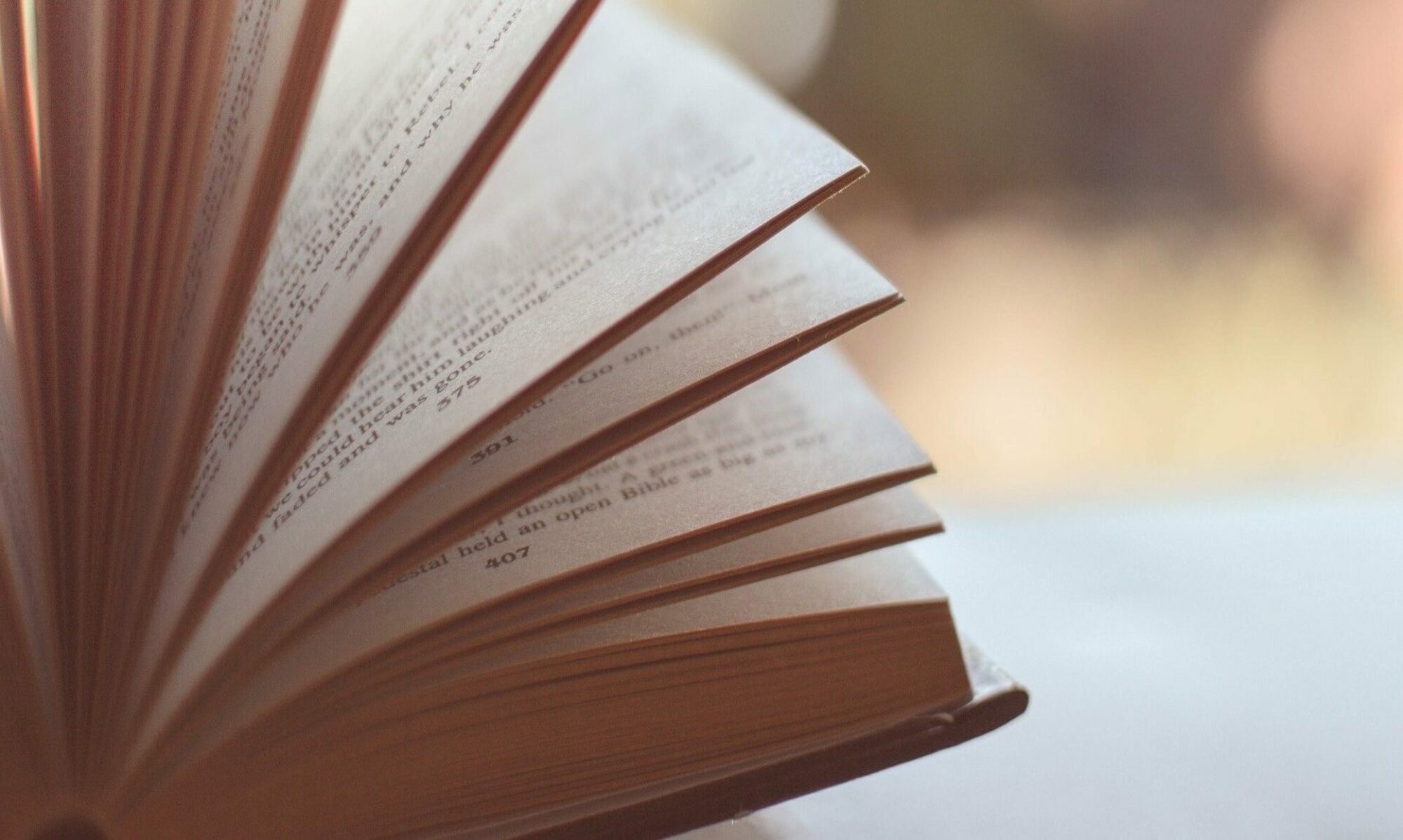Relato en que, desde el espacio de la eternidad, se evoca al hombre amado y la vida que compartieron. Es la otra cara del relato precedente: Juan Ortiz. Una vida.
En esta eternidad en que he ido a instalarme, es el recuerdo de la vida lo que alimenta la chispa de mi existencia divina. Y, de mi vida, qué decir: mi vida fuiste tú, Juan, desde la primera mirada en aquel teatro intrascendente. Añoro, en este sinvivir, tus susurros al oído desvelándome el secreto de tu infancia: cómo, prematuro, empezaste a devorar libros en la Barcelona que te vio nacer mientras, cuando te reclamaban los demás, contestabas con una tímida voz entrecortada. Considerabas un mérito de tu temprana inquietud que te inscribieran en un colegio privado, y libraste, desde que empezaste aquella educación privilegiada, una dura batalla con los fantasmas de la religión.
Recuerdo una tarde lluviosa de mi querido París en que me soltaste, valiente, que venciste aquella lucha una tarde de otoño -qué bien recuerda la gente momentos puntuales que se convierten en hitos de su vida- en que saliste, con unas extrañas ganas de tomar el aire, a fumar un cigarrillo fuera de la facultad de Derecho y descubriste tu ateísmo. Fue entonces cuando, más confiado, pudiste empezar a abrirte a la mujer: un par de relaciones para una personalidad por lo demás curtida y, poco después de tu primera novela, venir a París para que surgiera entre nosotros esa magia que siento no ha desaparecido en la distancia. Esta ciudad te tomó como hijo adoptivo y, en ella, pasamos largos años de amor, de roces y rechazos, de confesión y de pasión. Y siempre llevaste, en tu mente y en tu corazón, a esa tu otra amante que es la tierra que te vio nacer, dando lugar a un raudal de palabras que conformaron tu prestigio como escritor.
Nos preguntábamos quién sería el que se adelantase en perder el hilo de la vida, el invitado de las parcas, y fui yo quien vio apagarse su corazón y cerrarse sus ojos en primer lugar. Unos ojos que se han abierto en este extraño espacio de trascendencia, donde la eternidad permite observar, con sosiego, las lágrimas en tu mirada envejecida mientras paseas por el Albaicín y la Alhambra, en una jubilación enamorada que me piensa. En una cuenta atrás para que nos reunamos en este hogar celestial.