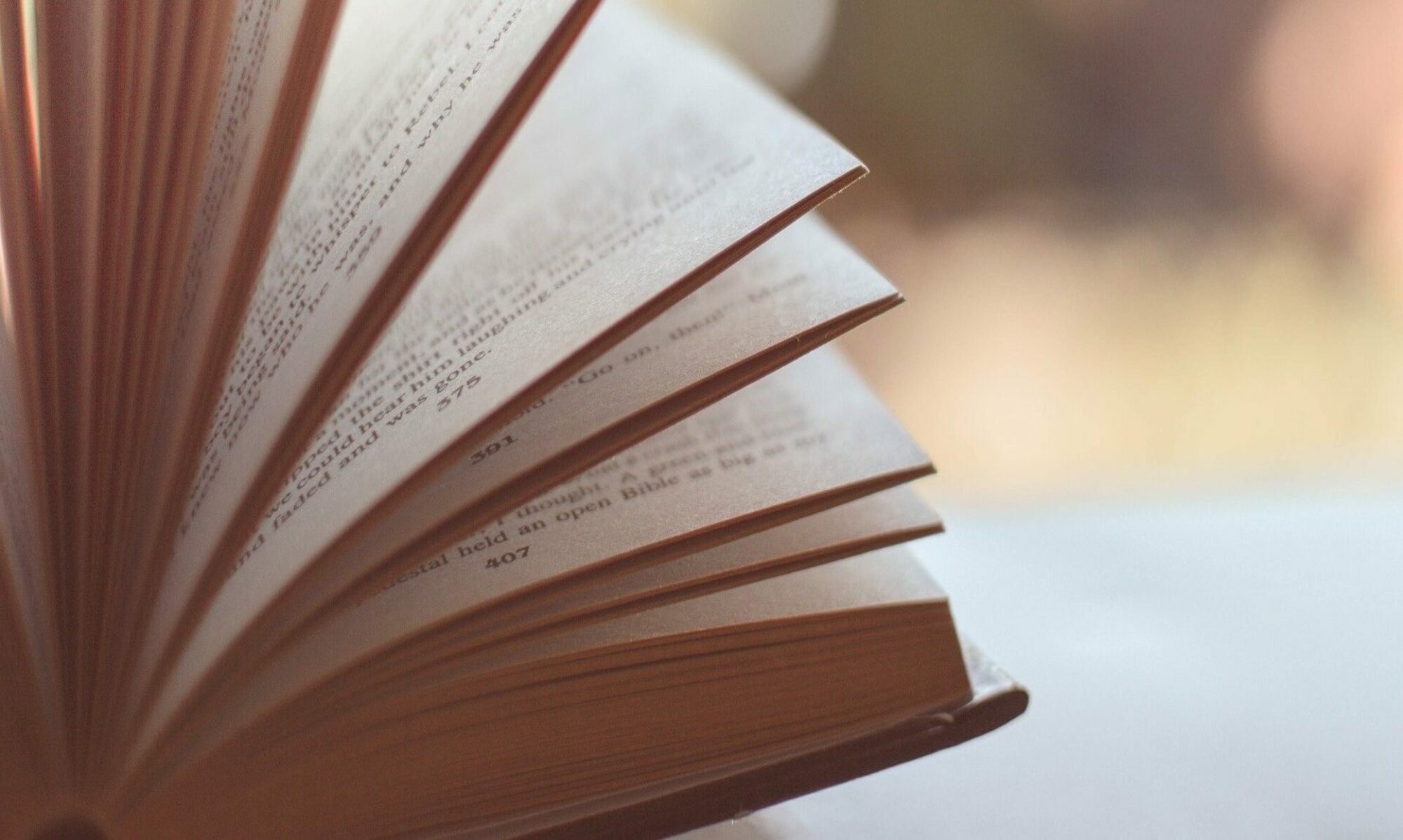Mientras yo me he centrado en la narrativa, he conocido gente anónima que se ha lanzado a escribir poesía, sin más referentes que unos cuantos libros leídos y una vida a la que tomar el pulso. Mi homenaje a ellos.
Hace falta valentía para lanzarse a escribir poesía en tiempos en que, el mero hecho de escribir literatura, ya es un medio difícil para ganarse el pan. He conocido a gente, poetas sin una celebridad de la que vanagloriarse, que, sin una especial cultura, afinaron su sensibilidad para el verso con el transcurso de la vida. Yo escogí el camino de la narrativa, y rara vez he escrito un poema.
Sin embargo, recuerdo el hondo calado que dejó en mí la poesía espiritual de San Juan de la Cruz, en especial su Cántico espiritual o algún pasaje en que nos revela sus éxtasis. Juan Ramón Jiménez me reveló, con el Diario de un poeta reciencasado, que la poesía del siglo XX también tenía sus cumbres en el territorio español. He navegado por páginas de poetisas atormentadas o poetas malditos, pero no soy ni mucho menos un iniciado.
Quizá será eso, que una de las cuentas pendientes que tengo con la literatura es la poesía. A veces he añorado la posibilidad, el disponer del recurso para poder entremezclar poema y prosa en una misma historia y, sin duda, con el paso de los años se me va intensificando el deseo de leer a ciertos autores muy concretos, principalmente de ese siglo XX que tanto me atrae en el terreno de la literatura.
Mi homenaje a esas personas que mencionaba al principio: seres valientes y anónimos que se atrevieron a seguir su vocación en la intimidad de su escritorio, sin más referentes que unos cuantos libros leídos y una vida a la que tomar el pulso.