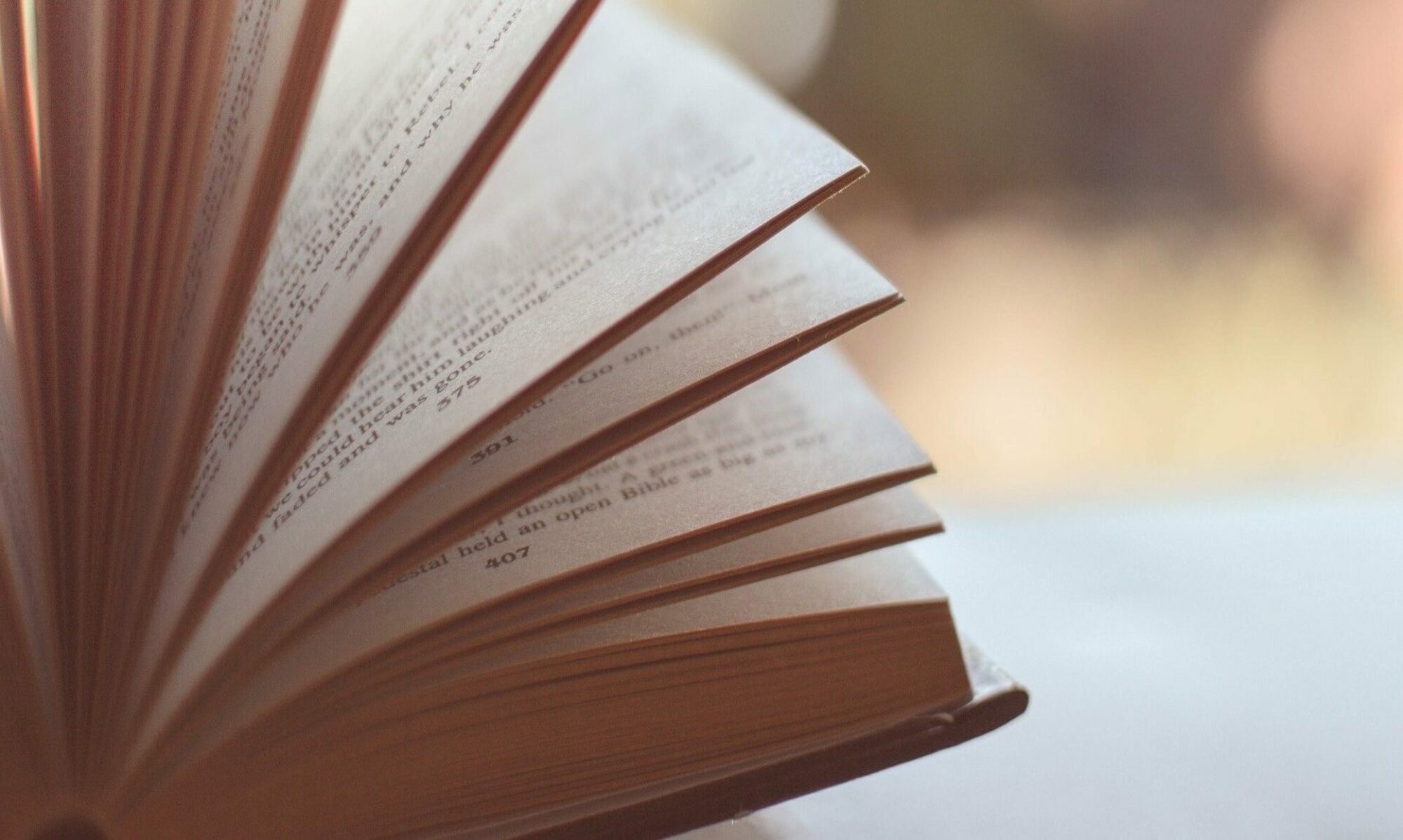Relato en que se narran las andanzas amorosas de Louise, una mujer entre la desilusión con Sofía y la búsqueda de su espacio sentimental.
La mañana reluce invitando a pensar que ya estamos en primavera. El sol entra a través de la ventana en la habitación de Louise con la enérgica fuerza de un sábado por la mañana. Ella se está desperezando, con su pijama rosa estampado de flores, de pie mientras su mirada empieza a distinguir entre la luz, que en un primer momento la cegaba, las primeras hojas verdes que ve salir en el árbol que hay frente a su dormitorio. La copa de vino aún está sobre la mesa, su compañía trastea en la cocina. Es Sofía, una mujer de quien le conquistaron su cabello moreno en forma de melena lisa, sus pechos redondeados y, claro, esa simpatía tan hechizante. Porque lo cierto es que Sofía, quien ahora se apresura a consumir su desayuno a base de café de Colombia y tostadas con mermelada gourmet, de la misma manera que la fue seduciendo en el trabajo ahora hierve por salir de allí y volver a su rutina, tras el éxito del sexo cumplido.
Louise se acerca a la cocina con paso lento y un poco aletargado, propio de quien sabe la pequeña decepción que le espera en la escena siguiente. Cree que va a cruzar su mirada con la de Sofía, pero lo cierto es que se encuentra con una espalda que deja traslucir ya cierto desprecio. Sofía ya ha alimentado su deseo y, de momento saciada, no tiene necesidad ni voluntad de complicarse la vida. Simple, directa, clara. Va contestando a las plegarias de Louise con palabras leves y concisas, que hacen brotar silenciosas lágrimas en la ignorada Louise. Consumido el café, Sofía se viste rápidamente, coge su gabardina color perla y se va dejando tras de sí un portazo y a una amante triste.
Louise vuelve lentamente, aletargada, a la cocina y se prepara el desayuno siguiendo con su ralentí. Ha quedado pensativa, en un pequeño bucle matinal que no esperaba, ilusionada como había despertado a la luz del sol primaveral. Tratar de poner orden en la casa tras la huella de una noche desatada hace que tenga que coordinar los movimientos de su cuerpo y, para ello, su cerebro necesita estar activo. Ello contribuye a que vaya saliendo lentamente de su estado ofuscado y, al terminar de ordenar la casa, se diga a sí misma que simplemente está pasando una mala racha de amores fugaces. Ella, que desea la estabilidad en el sentimiento correspondido. Se piensa anacrónicamente romántica, en una época que se presta al amor fugaz, a la falta de compromiso. Cree que, al menos, le queda el gran tesoro de la amistad nutrida por el cariño y el tiempo y emerge una sonrisa de su rostro cuando se da cuenta de que ya es hora de ducharse para ir a hacer el vermut con Jean Françoise, su inseparable amigo. Tantos años, ya. El agua cayendo de la alcachofa de la ducha moldea con su capa húmeda el hermoso cuerpo de la francesa Louise. Se enjabona la rubia cabellera, dotada de un ligero rizo que le da un aire de despreocupación cuando está seca, con champú de almendras y el cuerpo con jabón de coco, que cuida la piel. Luego, se aplica leche hidratante con esas manos que, anoche, acariciaron con dulzura a Sofía. Sale de la ducha como su madre la trajo al mundo, pero más crecida, más formada: hecha una mujer que, sin intención alguna de parir, se entrega al gozo y al cariño cuando el viento le es favorable. Ella, de carácter fuerte, decidida, lanzada, pero voluble cuando le vence la fatiga de la lucha. Una mujer que, a veces, nota el peso de vivir sola. Arrastrar el mundo a sus espaldas. Y siente, entonces, un vacío existencial que le genera una angustia tremenda, solamente vencida con el impulso de salir a la calle, dar largos paseos entre el rumor de la gente, a veces mientras escucha música a través de sus auriculares, y regresando a casa agotada. Otras veces, si le coge el bajón en la entrada del fin de semana, puede llevarla su largo caminar a un pub de la calle Tallers entre universitarias y demás gente alternativa; o puede que se adentre más en ese submundo que es el Raval y llegue hasta la misma Rambla del Raval, se ligue a una mujer igual de desesperada que ella y se la lleve al cercano hotel de lujo. No en vano, ella es una joven sin problemas económicos.
La cama hecha y la cocina recogida, sale de casa con la única blusa que le queda en el armario tras mirar con un aspaviento el cesto de la ropa por planchar. El sol que se le anunciaba espléndido cuando, al despertar, percibió su energía a través de la ventana, queda afianzado en un día espléndido, en que la gente pasea ya en mangas de camisa o aprovecha para hacer deporte en camiseta y pantalón corto, preparando el cuerpo para el lucimiento veraniego. Coge el metro, que la dejará en la parada de Verdaguer, donde saldrán a su encuentro miradas muy acomodadas desde vestimentas delicadas en terrazas estilosas. Porque, caminando a paso ligero, se dirige al Paseo de San Juan, bajando en dirección al Arco del Triunfo, que tan infaustos recuerdos sentimentales le trae, con sus eternos paseos hacia el parque de la Ciudadela y el barrio del Born, que tanto ama sin embargo, acompañada de aquel arquitecto británico más virgen que la selva del Amazonas en sus buenos tiempos, un hombre lento, nostálgico de un pasado que nunca llegó a tener, un pasado imaginado para protegerse de un presente que le decía abiertamente que no estaba formado para entregar su deseo a la mujer. Y, resistiéndose a aceptar la realidad, se evadía en paseos eternos de seducción supuesta con una mujer mucho más joven con cuya inocencia poder jugar como era una Louise universitaria, recién aterrizada en Barcelona que salía apenas de la adolescencia. A medida que el Paseo de San Juan dejaba ver al fondo el Arco de Triunfo, se evadía Louise de la amargura de aquellos recuerdos y afloraba la alegría en su rostro, presta a encontrarse, a un par de calles tan sólo, con su querido Jean Françoise, que la esperaba sentado ya ante un helado de limón y chocolate, como le había expresado mediante un mensaje a su teléfono móvil.
Una sonrisa de oreja a oreja es lo primero que ve Louise en Jean Françoise cuando le reconoce. Sonrisa que contagia su energía a la hasta hace poco decaída mujer, que se sienta junto a él, pide rápidamente un affogato, ese café con helado de vainilla que, una vez, descubriera en una película que la encandiló. Familiarizado con el camarero de tantas mañanas de periódico y café, ventajas de quien se dice del vecindario, Jean Françoise da, ya no alegría, sino un aroma de felicidad a la mañana de Louise al lanzarle lisonjas cómplices entre bromas con el servicial empleado. No en vano, han servido un par de comentarios, otras pocas miradas y escrutar rápidamente el rostro de su amiga para que Jean Françoise se dé cuenta de que no hace tanto ha estado llorando. El affogato llega, recibido con honores de jefe de Estado, a la mesa en que conversan los eternos amigos. Ella se relame nada más verlo, coge la cuchara y se lanza a por la bola de helado. Mientras, Jean Françoise habla sin parar, mucho tiene que contar desde que se vieran por última vez, hace ya dos semanas. Se mesa la melena, mira de reojo a un hombre de caminar resuelto y aspecto formal que pasa junto a su mujer y sus niños, quien a su vez le ha dedicado una mirada curiosa, se queda un momento en suspenso, pensando, imaginando, deseando, y luego saca el móvil para enseñar a su amiga los últimos avances que ha hecho en su estudio de pintor. No había visto ella ese cuadro de hombre desnudo en la orilla del mar, combinando los colores de forma que la calidez del marrón tierra que arropa la figura del cuerpo encuentra un adecuado contraste en un horizonte azul celeste, más frío, al que dirige su mirada el modelo trazado al detalle con el oficio de un dibujante. Y, en una primavera que ya no es sólo climática sino emocional, el amigo va quitando las capas de cebolla a la coraza con que ella viste sus emociones. Lo hace con la calidez del cariño, incidiendo un poco más a medida que ella va descubriéndose, hasta que ella suelta la pesada carga que llevaba dentro. Exteriorizándolo, siente Louise liberación. Se acaba el affogato, sonríe a su amigo, que le ha demostrado una vez más su incondicionalidad con la oportunidad de su conducta. Afecto, complicidad y ausencia de sexo con un hombre que es toda la realidad que ella pudiera desear, lejos del ideal que tanto polariza las emociones de nuestra parisina joven, romántica desventurada. Hablan un rato de temas pasajeros y leves, en un ambiente distendido y relajado. Vuelven a intercambiar bromas con el camarero, que a base de chistes les está provocando raudales de hilaridad. Finalmente, se levantan de su mesa, que rápidamente ocupa una familia de turistas italianos que andaba ojo avizor a la espera de que quedara una libre, y caminan un poco juntos, en un tono de despedida que refleja el agotamiento de pensar que se tiene que cambiar de onda, que se acabaron el affogato, los chistes del camarero y la compañía del amigo, y se despiden cuando ya ven en el horizonte la parada de metro de Verdaguer, donde ella volverá a coger el metro, de vuelta a casa para poner un poco de orden en su hogar.
Louise escucha relajadamente, abstraída y distraída de todo cuanto la rodea, magnetizada aún por su reciente encuentro con Jean Françoise, música rock a través de sus auriculares estilizados de sonido impecable. A través de la canción, el cantante ensalza el amor que, transfigurado en un amante, dice sentir por una mujer irlandesa de cabello pelirrojo, caótica, creativa, sensible y también directa. Y cada dos por tres vuelve a poner énfasis en su nombre, el nombre de la amada, con una voz que se desgañita. Resulta curioso que, entre tanta energía que le entra a través de los oídos, ella aparente una completa tranquilidad, sentada en el asiento de su vagón con aspecto contemplativo. De hecho, cuando ya quedan un par de paradas para que llegue a casa, una compañera de trabajo la reconoce y no se atreve a decirle nada, de tan desconectada y plácida como la ve. Sin embargo sí se queda observándola, dado que siempre ha despertado su interés, tan viva, enérgica y despreocupada de lo que pensaran los demás como la ve desenvolverse en la oficina. Ella, la mujer observadora, es de origen uzbeko, con un precioso cabello rubio en una juventud radiante a sus treinta y pocos años, inteligente, humilde en sus orígenes, pensamiento y valores, y muy aplicada en su trabajo. Ella, en fin, se llama Anna y se escurrirá hacia la salida del metro eludiendo ser vista por su hermosa compañera de trabajo. Inconsciente de los ojos que la han mirado, Louise sale del metro hacia casa, con la pesada carga de una tarde de plancha y fregoteo por delante. Quizá, por la noche se vaya, a su aire, al cine a ver la película que reponen en unos cines de arte y ensayo.
Y es, efectivamente, a media tarde, cuando el sol empieza a declinar y, con ello, el día a perder su energía, es el momento en que resurge la angustia de Louise. Algo se revuelve en sus entrañas, nota un nudo en el vientre y le cuesta respirar. Suspira y sortea un atisbo de lágrima. Louise, que ya ve las tareas del hogar completadas, decide salir a ver qué le depara esa energía que está por nacer, pendiente de ser descubierta: se lanza a la aventura de arreglarse para un viaje a la noche del sábado. Con su calzado de cuero, un vestido ceñido y la gabardina, sale hacia los cines de arte y ensayo donde reponen esa película que le recuerda a sus padres porque, cuando aún vivía en París, fue fuente de entusiasmo matrimonial. Una película que, le decían a su entonces hija adolescente, tienes que ver cuando crezcas un poco. Con la familia en la mente, sube ya las escaleras mecánicas del metro dirigiéndose a la salida de Sagrada Familia. Una vez fuera, se encuentra con lo que tanto deseaba: una multitud de gente, en racimos unos, otros en pareja o solos aún esperando, inquietos, a su cita para una noche de intensidad. Louise nota energías renovadas penetrar en su interior, al modo de vitaminas que le llegan del ambiente, y se gira para ver en un elevado estado de ánimo la parte antigua de la basílica de la Sagrada Familia. También es cierto que sale del encanto cuando cae del guindo y vuelve a percibir el estropicio que supone la iglesia en su conjunto, con los añadidos posteriores.
Escala las empinadas cuestas de las calles que conducen a los cines de arte y ensayo, sin prisa, haciendo un giño a la noche cada vez que se cruza con una de tantas sugerentes mujeres vestidas de fiesta. Enfila la calle de los cines y ve ya, desde la distancia, las bombillas que rodean el cartel con la programación en esos cines que quieren hacer un guiño a los ambientes de antaño. Se sitúa en la cola, mezclada con bohemios, culturetas y gente acomodada. Y, entre ellos, mucha pose. El cartel con la bella actriz mirando deseante al protagonista la llena de expectación. Se irrita un poco entre el artificio de las apariencias que vive en un lugar donde se busca el arte, la autenticidad: el secreto de la vida a través de la manifestación de lo sublime. La cola empieza a moverse, compra su entrada y entra a la sesión de las diez de la noche con sus palomitas y su refresco de limón. Sentada, sola como tantos otros espíritus elevados que, sin embargo, logra identificar en la sala, escucha las conversaciones vecinas mientras encuentra la mejor postura. Se apagan las luces: la película va empezar.
Louise quiere ser tan bella como la rubia ama de casa de cabellos rizados que educa virtuosamente a su hija mientras se dispone a celebrar la Navidad con la llegada de su marido, un médico que pasa consulta de lujo a gente de las altas esferas. Viven en un piso que quita el hipo pero, lo que más llama la atención de nuestra parisina espectadora, es la sensualidad que se esconde tras el manto de sublime belleza que encierra la película. Por ello, aprende a ver, en las relaciones íntimas de los protagonistas, lo que deleitó años atrás a sus padres en los cines, que recuerda con cariño pero sin añoranza, de la capital francesa. Louise aprende a ver también, en las costuras que se abren en el matrimonio protagonista, en la forma de suturarlas, una parcela de la vida privada de sus padres que no le había sido revelada y que, ahora, impulsada por el goce visual de la proyección, logra entender guiada por la pura intuición. Cuando acaba la película, una Louise en éxtasis sale de la sala y se encuentra con la noche cerrada de un sábado, en que la juventud se desmelena, los restaurantes se llenan y los pubs hacen caja. Camina con paso tranquilo de vuelta a casa, lanzando miradas escrutadoras a quien se cruce con ella hacia la noche salvaje; a veces, sus ojos se cruzan penetrantes con los de algún transeúnte que camina acelerado hacia su compromiso festivo. Entra en el metro y la gente sigue en formato engalanado: la ciudad entera se ha vestido para la noche. Salvo ella, que, madurando a pasos agigantados, vuelve a casa después de una aventura de recogida soledad compartida con una multitud de espectadores encantados por obra de una película rodada en estado de gracia. Una vez en casa, cena humus con pepino y zanahoria acompañados de un poco de vino tinto, escucha un poco de música y se mete en la cama deseosa de sí misma, deseosa de sus sueños: se masturba y queda dormida.
El domingo, el sol sale con la misma energía primaveral de tantos otros días. Enérgico desde un primer momento. En el piso alquilado donde vive Louise es, en cambio, noche cerrada. Desde la calle, la gente más entusiasta se esfuerza en hacer deporte corriendo con una energía corporal salvaje en una mezcla de recorrido urbano y parques donde escuchar el piar de los pájaros en su flirteo. Sí, primavera. Las mujeres lucen ropas que invitan a adivinar lo que hay un poco más allá, el cuerpo esencial, ligeras; los hombres muestran músculo o, en el más discreto de los casos, no pueden evitar combatir el calor con un revestimiento suave a sus formas clásicas. Todavía hay algún borracho que no ha terminado la fiesta del día anterior y empieza a tomar conciencia de que desentona con un ambiente que ya no es el de la acogedora discoteca, sino un medio que le mira como un elemento agresivo. Es, entonces, cuando le entra un cosquilleo de miedo y renacen sus sospechas de que lleva tiempo perdido, por el sendero equivocado de la alienación etílica. Y Louise no se percata de ello. Como no se da cuenta, en las noches húmedas de abril, de que ha estado lloviendo hasta el amanecer. Ella tiene un sueño tan profundo que es más fiable su despertador biológico que el electrónico que tiene en la mesilla de noche. Y, con la carga emocional del día anterior, entre desilusiones sentimentales y emociones cinéfilas, cayó completamente rendida. Las persianas completamente bajadas, la habitación que no deja penetrar un rayo de luz. Tan sólo destaca el compás de su respiración. Una respiración dormida junto a la que desearía estar, si en ese momento supiera que era tal el ambiente domestico que respiraba Louise, su discreta compañera de trabajo uzbeka. Anna. Una mujer discreta, observadora, que vive en altibajos de autoestima derivados del duro encaje del inmigrante en una sociedad aparentemente desarrollada. Una hermosa persona con un corazón de oro, desapercibida para una Louise que, quizá, duerme envuelta en sueños absorbentes sobre su desairada Sofía.
Son pasadas las doce y una sensación extraña aparece en la conciencia de Louise, esa mente que, en su lento despertar, se siente fuera de tiempo y lugar. Desubicada por momentos. Le vienen a la cabeza recuerdos vagos: Sofía desplantándola ante el café, el cine, la evocación de su familia. No acierta a saber qué hace en la oscuridad de su cama con pensamientos tan nítidos. Y es que su cabeza ya reposada se empieza a mostrar fresca, y pide al cuerpo remolón que se active ya. De repente, como resultado de ello, abre los ojos, se gira hacia el reloj del despertador y se pone rápidamente en marcha. Una ducha que limpie el rastro del amor solitario en sus zonas húmedas, un desayuno consistente, que es casi una comida, acercándose peligrosamente a la una del mediodía como hace. Sale de casa con la única necesidad de encontrar un poco de aire fresco y activar las piernas. Coge, así, el metro que tiene a un par de calles de su domicilio y deja que pasen las paradas. No se decide, si bajar en Paseo de Gracia y caminar largamente por las calles del centro o seguir hasta el mercado dominical de Sant Antoni, donde poder trastear entre libros de ocasión. Finalmente, hace esto último. A medida que se va acercando a su destino, en los vagones van quedando solamente los viajeros más humildes, que se dirigen al mismo lugar que ella o al final de la línea, en el Paralelo. Algún que otro viajero con su bolsa a mano para llevar los libros que compre. Sube las escaleras mecánicas hacia el exterior de la estación y se encuentra con una luz espléndida. Cruza, una vez el semáforo pasa a verde, y se dirige al inicio de los puestos de venta.
Un vendedor entrado en los cincuenta, con barba y aire tranquilo ofrece al comprador, en el primer puesto con que uno se puede encontrar, libros de autor en ediciones selectas. A Louise le encanta la pintura y, desde que visitó en Cuenca el Museo de arte abstracto, tiene idealizado al pintor Antonio Saura, de quien ve un libro que recoge algunos de sus escritos más señeros sobre pintura. Mira el precio y asciende a diez euros. Luego, ve un libro de Marsilio Ficino, que, ya en el Renacimiento, tituló con bellas palabras: “De amore”, del amor. Le echa un vistazo y descubre que la obra aprovecha para hablar de los más señeros artistas italianos de la época. Pero no compra nada y sigue caminando, curioseando entre los puestos. También se detiene a ver películas en formato físico, que aún se venden a pesar de las plataformas televisivas. Se detiene ante grabaciones antiguas de grandes intérpretes de música clásica, y hasta ve un libro de Baudelaire, otro del escritor turco Orhan Pamuk y le llama la atención ver un ejemplar de “El idiota”, de Dostoievski. Ante tanta oferta, echa de menos aquellos tiempos de estudiante en que tenía más tiempo para deleitarse con la lectura. Finalmente, se acuerda de su amigo Jean Françoise, a quien a buen seguro hará ilusión el libro de Antonio Saura, y opta por comprárselo. Un detalle, una forma de acordarse de aquellos que están con una incluso cuando no están presentes físicamente. Porque nos hemos impregnado de su cariño, de su cercanía y de su protección hasta el punto de que parece que, cada vez que les hemos visto, escuchado, tocado, ha sido para que nos transmitan su aura más personal, aquella que constituye el secreto casi esencial de la identidad. Porque aquello que es más esencial y misterioso siempre debe permanecer en un fortín interior, ajeno incluso al más fiel amigo, hasta que se produzca la magia de la entrega amorosa fecunda, aquella por la que deseamos vivir.
El mercado dominical de Sant Antoni ya ve cómo sus puestos van cerrando, llegadas las dos de la tarde, y a Louise le viene a la cabeza la idea de pasear un trecho hasta el metro de Plaza Universidad. En su camino, terrazas que ya rebosan de gente celebrando el almuerzo dominical en amigable compañía; sin necesidad de detenerse a observar en exceso, salta a la vista también el desamparado y aquel, o aquella, que se desvió del camino correcto y ahora transita en la frontera entre la libertad y las rejas, el hálito de vida y la enfermedad irreversible, sumida en el vicio del mercadeo que es trapicheo o el comercio de su carne. Llegando a la plaza Universidad, se ve ya a turistas que vienen a visitar una ciudad ideal de la que poco palparán de auténtico; también se ven estudiantes en flor y ciudadanos de a pie de aspecto cuidado. El sol pega fuerte, Louise se nota sudada y decide parar a tomar un café con hielo en una señera horchatería cercana, donde se sienta y, cómoda, echa una hojeada al libro que ha comprado para Jean Françoise. Se siente cansada, las emociones de los días precedentes han pasado factura a sus energías. Levantándose con pereza, abona su café al fornido camarero y abandona el local. En lugar de coger el metro, se dirige hacia el autobús, que le da un agradable paseo por la superficie de la ciudad, atravesando un buen trecho de la Gran Vía. Adormilada no obstante en su asiento, va abriendo los ojos de manera intermitente, con la intención de no perder la oportunidad de deleitarse, siquiera sea levemente, con las bellezas de la ciudad, y, cuando tiene los ojos cerrados, le invade la relajante sensación de recibir claridad de la espléndida luz solar más allá de las persianas bajadas de su mirada. En casa, se sienta en su butaca dejando caer el cuerpo de golpe y resopla. Luego, queda hipnotizada por un pensamiento único mientras su mirada se ha posado en el árbol que ve a través de la ventana. Tras el descanso de una siesta, dedica la tarde a la lectura.
El despertador matinal la devuelve al ritmo acelerado. Desayuna y se ducha con un ojo puesto en el reloj y, tras sondear la meteorología a través, primero, del móvil y, luego, de una mirada al cielo, sale de casa y se dirige al trabajo caminando. Atraviesa siempre un par de parques. Uno de ellos conserva las gradas de una piscina a modo de homenaje a la primera piscina pública que se construyó en el barrio; el otro es más grande, con un pequeño paseo arbolado en el que se encuentra una escultura que homenajea a un pacifista indio fallecido ya. Ella siempre se detiene un momento ante la escultura y, como hoy, recibe sus buenas vibraciones. Luego, sigue atravesando el pequeño paseo, entre palomas y vecinos que pasean a sus perros, cruza la calle y se dispone a entrar en el edificio de oficinas. Allí, sabe que se encontrará con Sofía. Tiembla un poco ante la presión que ejerce el pánico escénico en su pecho, pero se repone respirando profundamente y entra en el edificio. Saluda al calvo recepcionista, que nunca le ha llamado la atención por rasgo de afecto alguno. Siempre tan aséptico. Aunque, quienes le conocen, dicen que es muy amable y delicado, y que el secreto de su aparente falta de afectividad es que se trata de un hombre reservado y formal. Sube ella en el ascensor a la cuarta planta, donde, tras dejar sus cosas sobre el escritorio, se acerca a la sala vecina para prepararse un segundo café que la acabe de activar. Luego, todavía ensimismada, arranca el ordenador.
Efectivamente, a media mañana, cuando el día luce espléndido y se presta a un breve descanso para salir de la oficina, estirar las piernas y tomar un café mientras conversas tranquilamente con los compañeros de trabajo, aparece en el círculo de empleados con quienes se desplaza hacia la cafetería una Sofía que simula no haber bebido de los jugos de Louise este fin de semana. La ignora discretamente y Louise ya no siente la tristeza inicial de un fin de semana que tuvo su momento optimista, de esperanza en el descubrimiento de una nueva pareja, sino que le invade un torrente de rabia silenciosa. Louise, a medida que va caminando con el grupo, encaja el golpe y va entrando de nuevo en el contexto de la conversación, negándose a ser apartada por un desplante silencioso: ni siquiera se presta a dirigir la mirada a Sofía, sigue su juego de ignorar. Esta vez, ella, tan delicada con su dieta cuando no corresponde un motivo de celebración, se permite acompañar el café de una magdalena de chocolate y, como aquel escritor de su tierra que, en su obra, inició su gran evocación con el sabor de una magdalena, recuerda relajada tiempos de placidez y felicidad en esa calma que la ha invadido repentinamente al saber que puede dominar la situación con Sofía. De regreso al trabajo, se alzan las risas y los comentarios felices que celebran las batallitas del fin de semana y agradecen el buen tiempo. Una reservada, alta, rubia y, si se la conoce, mujer de ideas muy claras y espíritu de superación como es nuestra uzbeka Anna eleva la voz apuntando que el sol es engañoso porque hace mucho que no llueve y la sequía amenaza con restricciones de agua. De hecho, se reserva para su interior una reflexión que no puede compartir ante gente más acomodada, y es que, al salir por la mañana de madrugada de su humilde barrio para ir a trabajar en la limpieza de comunidades de vecinos, su madre ve ratas en la calle: sí, hace falta que llueva, que se limpien las alcantarillas.
Tras completar una jornada de trabajo intenso, que la ha podido poner a tono de nuevo, despejando el temor a una pájara, regresa a casa caminando bajo una lluvia leve, tan esperada que le hace pensar en el oportuno comentario de Anna. El parque huele a tierra, la frente se nota despejada por las gotas que caen sobre ella. Mañana, Louise teletrabajará. Al llegar a casa, aprovechando que la lluvia no es todavía intensa como se anuncia, coge el paraguas y sale a hacer unas compras en el supermercado. Se cruza con el anciano Roberto, que, a sus noventa y un años camina como un palo y es quien mejor lleva las cuentas de la comunidad de vecinos. Sin embargo, por muy precavida que cree haber sido, a la vuelta de la compra le sorprende el chaparrón y no puede evitar llegar a casa empapada. Tras cambiarse, coloca la compra en la nevera, se prepara un yogur y se sienta en la cómoda butaca del salón a leer un rato la novela del premiado escritor turco que tan buenos recuerdos le trae. Ha leído de él sus memorias, algún ensayo y tres novelas antes de sumirse en este novelón que trata del amor prohibido entre un empresario cuarentón y una humilde joven de dieciocho años. Prohibido por la diferencia de edad, prohibido por la diferencia de clase social. Pero, en la obra, el amor es puro y el deseo también, y da la sensación de que logran aquello tan raro que es vivir, entre exaltaciones de felicidad y momentos de depresión. El sonido de la lluvia al caer es relajante, y Louise pasa un buen rato leyendo en un estado de placidez. Mañana, tendrá una videollamada a primera hora con su equipo y, tras cerrar el libro, empieza a pensar en ello. Se prepara una cena ligera mientras escucha música tranquila a través del altavoz cuyo sonido le llega desde el salón y siente no haber podido ir al concierto que, por cuatro días consecutivos, ha llenado el estadio generando momentos de entrega sublime al público por parte de un potente grupo de rock inglés que, ahora, escucha en una selección de baladas. Tras cenar, como tantas otras veces, se queda un rato contemplativa. Como decía su padre, hay momentos para la acción y momentos para la meditación. El día va tocando a su fin en torno a ella, se le cierran los ojos y se queda un rato dormida en el sillón. Luego, despierta de repente y, de un impulso, se lanza a la cama, donde cae redonda.
Despertar a una jornada de teletrabajo es mirar por la ventana para ver cómo se presenta el día y estimularse con los más madrugadores que ya van camino del trabajo en la calle. En tránsito. Pensar que, quizá, si una se ducha rápido, puede bajar a la calle, estirar las piernas y tomar el primer café en una cafetería cualquiera que ofrezca la suficiente tranquilidad. Cuando lo hace, como hoy, arranca tiempo al tiempo para leer unas cuantas páginas tempraneras al libro que tenga entre manos. Cuando lo hace, le encanta alzar la mirada de vez en cuando desde su libro y observar el entorno: los modos y los estilos, las caras y los cabellos, las siluetas y las primeras conversaciones de la mañana. Luego, con la sensación de que ha tenido un contacto vivo con la sociedad que la circunda, con el mundo en que vive, regresa a casa y se dispone a encender el ordenador. Y, ese día en concreto, toca videollamada con el equipo. En la misma no estará Sofía, a quien va relegando en el baúl de los recuerdos, de los placeres de un día, herida suturada que el capricho de la ilusión quiso convertir en más. Lo que, en el fondo, ansía Louise, es una bonita forma de amor estable, correspondida. Aunque ni ella misma sabe si será capaz de esquivar la tentación de las seducciones ocasionales, del goce de nuevos frutos aunque tenga el plato cotidiano en la mesa. Cuando empieza la videollamada, su mirada se muestra atenta, como no lo había hecho antes, a la cabellera rubia de la uzbeka Anna, a la estantería de madera que hay tras ella. Trata de discernir, en ese fondo, los libros que ha leído ella, que aparece ante la cámara con el cabello mojado y una blusa violeta ligera, atenta. Entre el tostón que resulta ser la reunión, son atisbos de interés que entretienen la mente y la mirada de Louise: Anna sospecha que está siendo observada, pero no dice nada. Basta un mínimo gesto para asustar a la mariposa en su aleteo. Y ella desea que la polinice con su cercanía, ha fantaseado mucho con su amor, con su dulzura, en paseos solitarios por su barrio proletario y en la intimidad de su dormitorio. Se ha esforzado por esconder sus manos temblorosas cuando la tenía cerca, excusar su voz apagada por el efecto de la intimidación.
Anna no vio en el metro el fin de semana a Louise por casualidad pura y dura: ella supo entonces que el estímulo de las horas sin sugestiones de distracción por parte del mundo circundante, aquellos momentos en que el ánimo no le da a una ni para pasear, ni para leer, ni para escuchar música relajada en la cama, ese aliciente para vivir que era ilusionarse con ver de nuevo al día siguiente en el trabajo a Louise, recordar los últimos momentos que recogió su retina de su vestimenta, de sus gestos, el sonido de su sonrisa, de una broma bestia que lanzara su idealizada mujer al aire en el poso de la memoria por obra y gracia de un oído fino… ella supo entonces, al verla en el metro, que Louise vivía en el barrio marítimo que, más acomodado, lindaba con el suyo. A veces, incluso, dada su cercanía al trabajo, iba a pasear por allí. Cruzaba sus parques, acababa frente a la oficina y se paraba a reflexionar. Y se sorprendía, ahora que sabía dónde vivía su divina, de no haberla visto, de no haber sido invisible una vez más para ella pero haber gozado de su presencia.
Por la tarde, las tareas del trabajo concluidas, las obligaciones de la intendencia doméstica cumplidas, Louise sale a airearse un rato. Es entonces cuando se dirige al polideportivo, donde se sumerge en el agua y deja que, al ritmo de sus brazadas, el pensamiento ordene el torrente de ideas generadas durante el día. Le gusta, de la piscina, la naturalidad con la que puedes detenerte a observar los cuerpos semidesnudos de los bañistas despreocupados, con la sensación de dejar atrás, por un rato, el escaparate artificioso de la vida cotidiana sin renunciar a la belleza más natural. También le gusta, a ella que tiene un bonito cuerpo por nacimiento, por cuidados y por edad, fijarse en las señoras mayores que ya dejaron atrás aquella edad del esplendor sensual pero que, sin embargo, conservan una imaginación rica que las lleva a perder la mirada entre los bañistas y a la conversación sabia de quien, desde la senectud, tiene la lección aprendida. No son pocas las ocasiones en que, después de nadar, se relaja en el jacuzzi conversando con ellas, que le preguntan curiosas con la intención de averiguar cómo vive la juventud de hoy día. Una de ellas es Pepi, una vecina de la escalera donde vive Louise y con quien coincide hoy. A ella le expresa lo cansada que está del maratón del martes, pero luego se relajan riendo al comentar las vicisitudes del fin de semana de cada una, cómplices y amigas desde la distancia de la edad como son ya.
Al salir del polideportivo, Louise, mochila al hombro, cabello mojado aún de la piscina, se dirige tranquila a casa. Se para a mirar, a medio camino, una tienda de productos ecológicos y se decide a entrar a comprar, simplemente por hacerse un regalo, comida japonesa preparada. Escoge de entre los menús que ofrece la tienda y se dirige a la caja. Allí, se fija en la cajera, bastante más joven que ella, tatuada y bonita. Y se acuerda de su vecina, la anciana Pepi, proyectándose a una edad tan avanzada como la suya, en que verá acentuada esa tendencia que, ahora, se manifiesta, de observar la belleza en la flor de la vida. Una edad que empieza a dejar Louise atrás para entrar en una grata sensación de equilibrante madurez. Cuando despierta del embrujo provocado por la belleza juvenil, se da cuenta de que la propia cajera está reclamando su atención a través de la mirada. Pretende que se dé cuenta de algo. Algo sucede. Louise mira la bolsa de la compra, revisa su cartera… finalmente, se da cuenta de que una mujer está reclamando su atención con una sonrisa silenciosa a su lado. Es Anna, que la saluda con una bolsa de verduras en el brazo. Se alegran de la casualidad. Las escasas expectativas que hubiera tenido una Anna movida por el instinto se ven compensadas por el naciente interés de Louise, y enseguida surge entre ellas una conversación animada que tiende a compenetrarlas de buenas a primeras. Louise y Anna van caminando juntas, encantadas de haberse conocido, o, más bien reconocido, hacia la biblioteca pública que hay junto a la vivienda de Louise, de donde Anna quiere sacar un libro de biología que trata sobre la sexualidad diversa en la naturaleza a través de la historia. Animales, pájaros y demás especies y especias que sazonan nuestro mundo han conocido y conocen las más diversas combinaciones para encontrar el amor. Ha querido el mundo que, en estos tiempos, el amor entre mujeres conozca una libertad mayor, el Papa dijo incluso que estaba de moda. Pero ellas, ignorando al Papa y sumidas en el presente hipnótico de su mutua compañía, se dedican a reír mientras comentan las páginas del libro en susurros sentadas en una mesa de la biblioteca. Orcas, chimpancés Bonobos, jirafas o delfines nariz de botella que han nacido hembras son capaces de encontrar el amor más allá del género masculino. Y ellas sonríen, las mira una adolescente que está estudiando con la mirada ya puesta en las pruebas de acceso a la universidad que se van acercando, tierna. Sus miradas se cruzan ante la evidencia desnuda de la atracción. Y es entonces cuando, por fin, se besan.