Debo estar hablando con un ángel. Mis sueños emergen en forma de realidad: los afectos muestran su consistencia en la calidad de su pureza, quizá ayudados porque el filtro en la socialización está afinado con la edad; las ideas antaño más abstractas se han ido traduciendo en visiones reconocibles del paisaje exterior; el proyecto se ha convertido en obra fecunda. Y, entretanto, hubo un momento en que me empobrecí, otro en que envejecí y, experimentando la felicidad en forma de llamaradas esporádicas, como un arcoíris o un guiso excelso acompañado de comensales bienhumorados en un día significado, me doy cuenta de lo obcecado que he sido: que, hasta que no me he sentido seguro de lograr el propósito, lo he perseguido con fe ciega, nublado a otros goces de la vida hasta edad avanzada. Y ahora, cuando puedo empezar a cuadrarlo todo, veo el gusto en el afecto sencillo o el morbo de la sofisticación. Debo estar hablando con un ángel porque, por fin, dejo de hacer oídos sordos, despierto a la percepción de lo que siempre se me advirtió que iba a carecer y empiezo a beber de los frutos de la paradoja que surcó los años para darse a entender en mí.
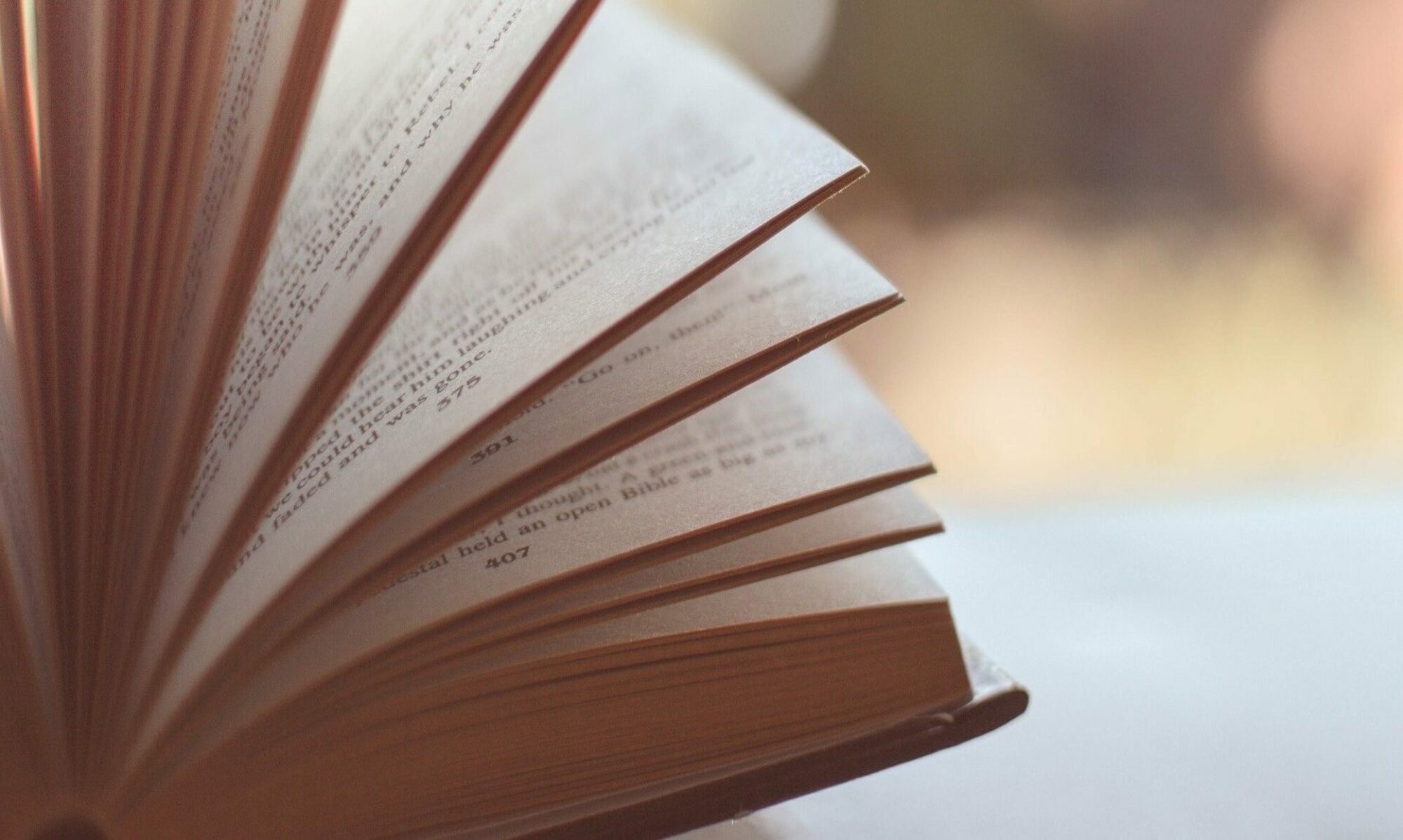
Escritor y librepensador
