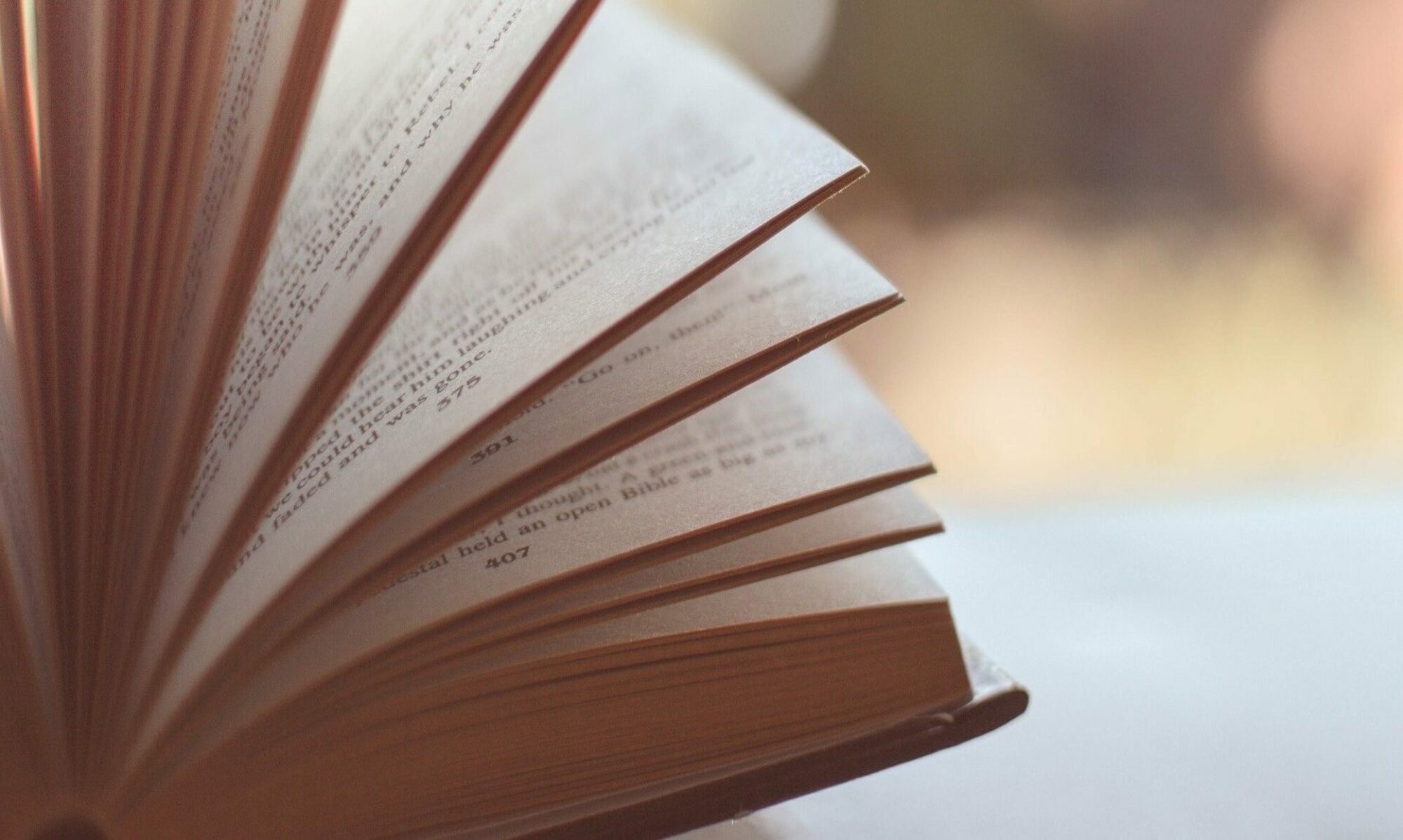Una pequeña reflexión en torno a mi lectura de Adiós a las armas y mi relación con el mito de Ernest Hemingway.
He experimentado hace poco el extraño placer de leer a Hemingway en extenso. Digo en extenso porque, habiendo leído narrativa suya de corte más breve, es la primera vez que abordo una novela suya.
Adiós a las armas, la obra en cuestión, me ha llevado a rememorar aquellos años de juventud en que se me inculcó el interés por este mito, y la ilusión que pude transmitir a personas cercanas de entonces hacia su novela breve, hito de felicidad para los tiempos sombríos de mi juventud, El viejo y el mar.
Pero estaba hablándoos de Adiós a las armas, una obra a la que agradezco un par de semanas de estupendo entretenimiento gracias a una historia estupenda, dinámica a más no poder y con unos diálogos brillantes. Lástima que el bueno de Ernest deje caer con excesiva facilidad el recurso a la copa de alcohol a lo largo de sus páginas.
Lo que me ha generado la fluidez de la prosa en esta obra de Hemingway es, para concluir, afecto renovado hacia tan famoso personaje, pero también cierto sano desengaño hacia el mito para ver que, detrás, no había más que un destacado escritor, que no deslumbra con su novela pero sí alumbra. Ilumina.