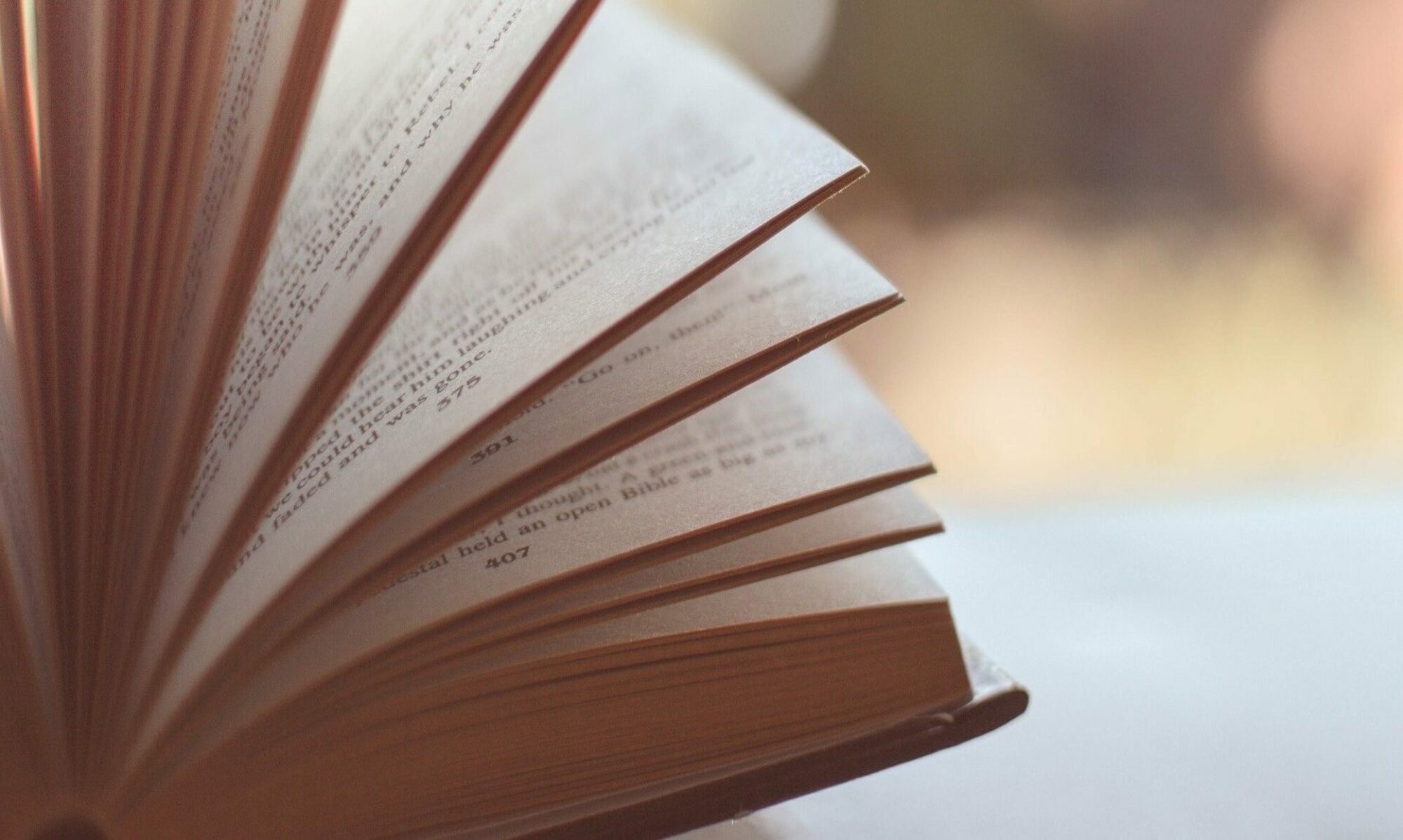Pensamientos que recogen el sueño que cierra el ciclo de un lejano afecto, entre la juventud de mi persona y un hombre que ya peina cabello blanco, en un presente de reencuentro.
En un ambiente onírico, por cuanto tiene de inesperada mi compañía, grata, cálida, entrañable. Tantos años fueron los que pasamos conversando construyendo un puente sobre la frontera que establecía nuestra edad, él con su cabello blanco y yo con mi juventud herida, mesurada y, a la vez, torrencial.
En tales circunstancias paseo por las proximidades de la que tantos años fuera mi casa, mi hogar, ahora disfrutado por vidas diferentes que quieren cumplir su propio ciclo. Conversamos, el hombre ya anciano y yo, al principio levemente, con mucho tacto: el propio de dos personas que, en su aprecio mutuo, hace tantos años que no se ven, en un encuentro que, ya, ni esperaban, salvo por la perenne intuición de que el destino lo obraría algún día. Encuentro, conocimiento, vínculo perdido en el océano del tiempo y, por fin, tiempo recuperado.
Antaño proyectamos futuros, de los que hablamos ahora, en tono risueño, como un pasado consumado. El afecto, interiorizado, se había perdido en la profundidad de la intimidad inconsciente y ambos, peleados con nosotros mismos y nuestros fantasmas, zarandeábamos sin saberlo la confianza que un día nació, el calor que se nos transmitió, pero siempre conservamos en nuestro interior la sabiduría transmitida por el contacto cercano y continuado. Sin duda, frágil estrella del tiempo, el afecto verdadero superó por fin, mientras nos mirábamos, el viejo y yo, al correr de los vientos de la actualidad, las trabas.
Así que, pasado un tiempo en que el recuerdo de este sueño reposa, me siento, el aliento reposado, y escribo este testimonio tan meditado como sentido.