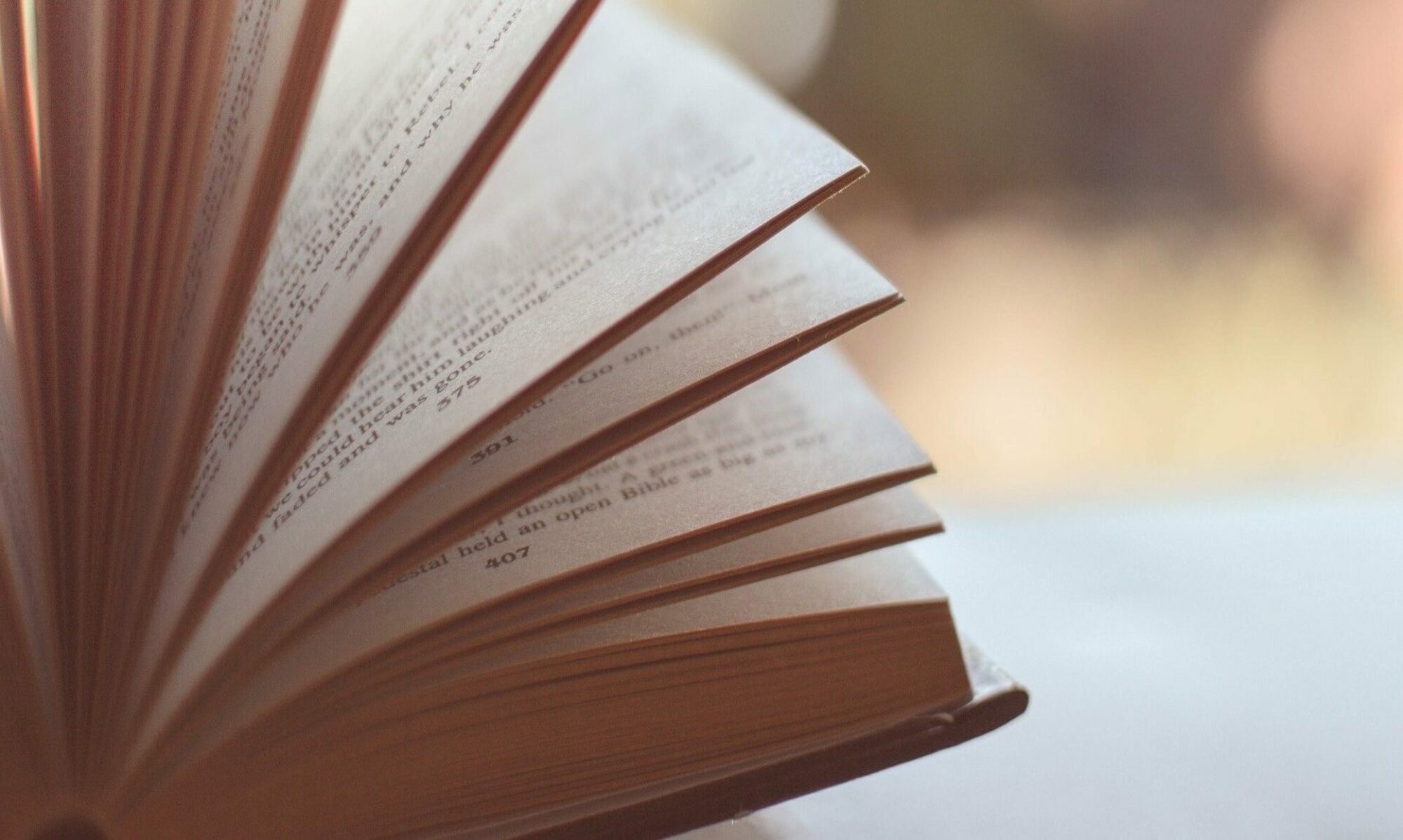Salí de casa preguntándome qué me pasaba con el resto de mi masculino género: tantos años bebiendo del paraíso femenino y había olvidado la esencia de la amistad cómplice, a ratos gamberra, entre tíos. Pero así era. Al menos, me dije alzando la mirada, había nacido en mí la conciencia de ello.
Pasé junto a la farmacia de la esquina y recordé al farmacéutico, que siempre me dedicaba un cortés saludo. Cortés. Se diría que, a veces, hacía el amago de entrar al trapo y trabar conversación, por aquello de habernos visto tanto las caras por el barrio. Pero mi circunspección le hacía recular. O eso creía yo. Sin embargo, lo cierto era que, desde hacía un tiempo, obsequiaba con un comentario al cajero o al camarero de la cafetería habitual. Aquel día, había salido simplemente porque me faltaban unas gulas para la comida, lo que me llevó al supermercado más cercano. Al volver, me abordó un hombre de voz leve, tímida. Un hombre frágil a quien escuché con la ligera esperanza de ayudarle y el ligero escepticismo de quien cree que le van a pedir una limosna. Descubrí que aquel hombre andaba con una cojera y necesitaba que le ayudaran a llevar la basura al contenedor. Cogí sus bolsas y, haciendo el gesto de dirigirme a tirarlas, le dije que ya se podía ir. Pero, con particular tacto, me dijo que prefería esperarme por su dificultad para caminar. No pregunté más y tampoco me demoré en tirar la basura. Al acercarme a él, se apoyó en mi brazo y, al sobrepasar la farmacia cercana, miró hacia el interior. Pude ver cómo el cortés farmacéutico le guiñaba un ojo de complicidad. Transmitía la confianza de quien sabía lo que estaba pasando, de que la cosa iba bien. Me alegré de cambiar de capítulo respecto a él, pensando que antaño quizá no fui tan receptivo hacia el prójimo como en la situación que me ocupaba. Unos metros más allá y el renqueante hombre me dijo que vivía en aquel portal y se quedaba en el bar. Sabía yo que era un bar de mala fama donde la gente iba a perder la lucidez en el alcohol, pero también empezaba a darme cuenta de que cada cual es dueño de su propia vida y la personalidad es compleja. De modo que me despedí amable y él me agradeció la ayuda.
Al cabo de unos días de aquel cotidiano suceso, fui a comprar unos medicamentos. El farmacéutico sobrepasó la cortesía de siempre y pasó a una cierta calidez de quien ya empezaba a hacerse una composición de lugar del enigmático huraño. Acabamos por entablar una conversación sobre el cojo de días atrás, y yo pude empezar a entrar en anécdotas sobre el barrio mientras él las descubría sobre mí. Y es que, cuando se persevera, me decía la falta de verbo de sus ojos iluminados, se logran los frutos. Era la personificada sabiduría de la calle, donde empezaron mis respuestas sobre el resto de mi masculino género.