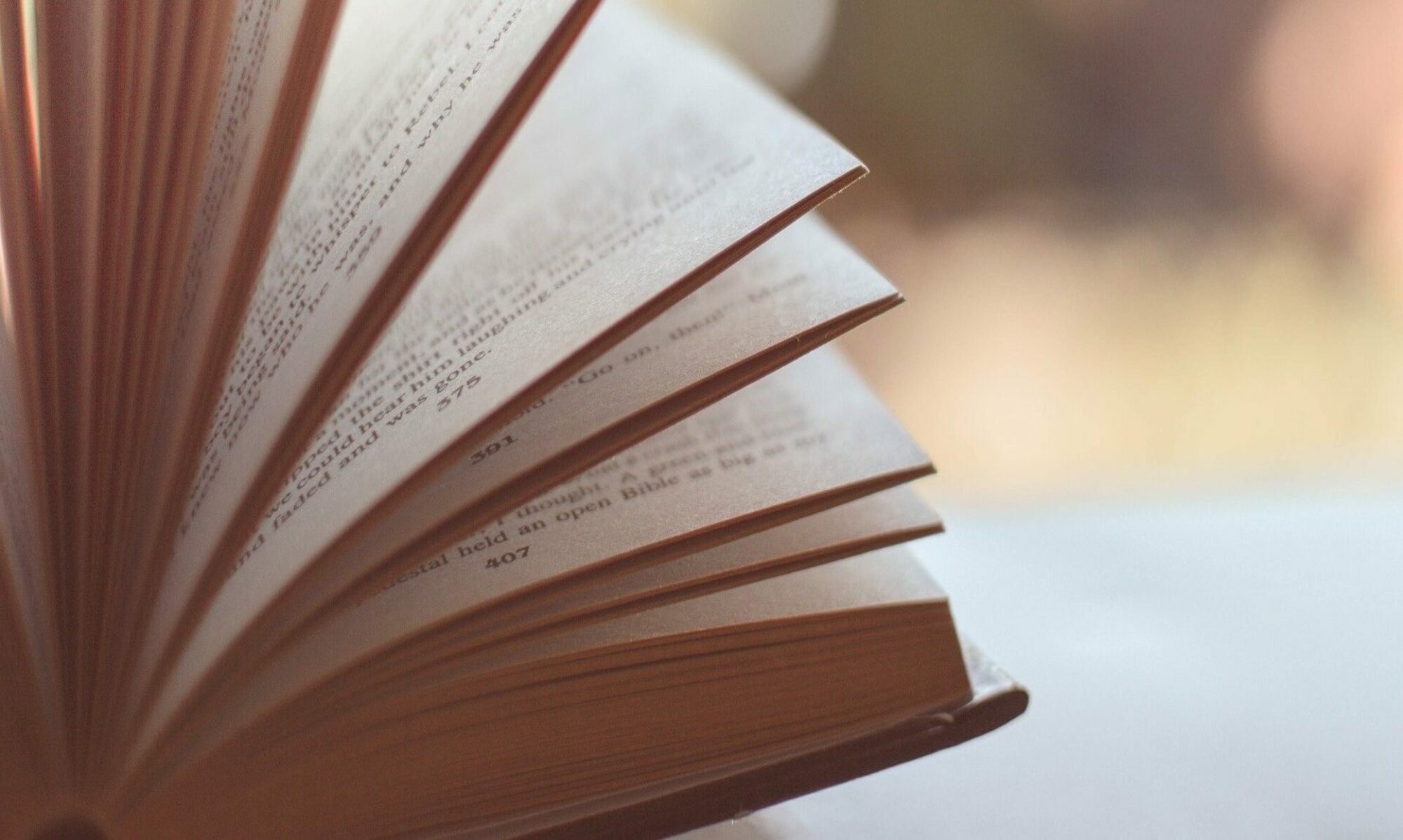Un microrrelato sobre el desvelarse y el soñar, la búsqueda del encuentro con el prójimo y la sensualidad inesperada.
Desvelarse. Ver cómo el día va despertando y sentir la necesidad de salir al encuentro de la gente, con pocas energías pero lleno de ganas, unas ganas igual ciegas. Ciegas de perspectiva, de sensatez. Salir, salir, salir.
Buscar el contacto con el prójimo, ese ser que ya no es el amigo o el conocido con quien charlar, estrecharse la mano o darse una palmada en la espalda. Se trata de perderse entre el gentío anónimo congregado en torno al mercado dominical, curioseando entre lo que se ofrece y, quizá, comprando algún capricho.
Yo, detengo la mirada que anida sobre este casto cuerpo que me ha impuesto la pandemia agonizante sobre una gitanica. Treinta años si los alcanza, con unos ojos marrones que irradian luz, un pecho que anuncia maravillas bajo la ceñida camiseta. Sigo mi rumbo entre puestos con la sensación de haber visto mis menguadas energías vitalizadas por una chispa de vida, un fogonazo de luz, y regreso a casa para caer rendido, tumbado de nuevo en la cama, reunido con el sueño, que vela mi mirada y vela por mí en la aventura que crea, fantasía o realización interior, estrechándome en la intimidad con la gitana observada un rato antes.
Foco de energía y sensualidad, placer durmiente, descanso y regocijo: por fin, la recompensa de un domingo.